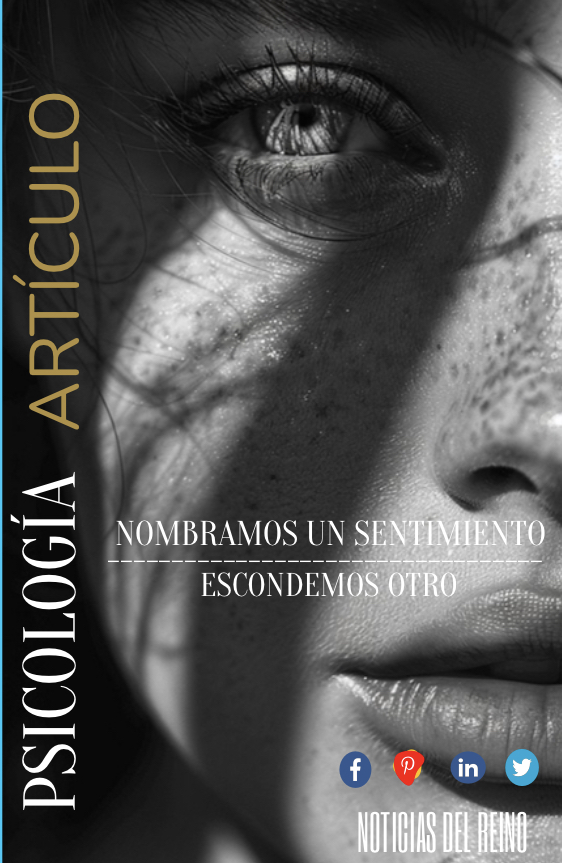Por Guido Macias-Valadez

A veces nombramos un sentimiento y escondemos otro o disimulamos el verdadero; así, cuando por torpeza alguien tira su bebida en el traje nuevo del jefe, diciendo que está avergonzado, en el fondo goza la revancha por los regaños recibidos.
Recordemos la felicitación de compromiso de quien dice sentirse complacido porque un amigo ganó un premio, aunque en realidad le tiene envidia. En otras ocasiones el lenguaje sirve para demoler un sentimiento; no es que el individuo no lo experimente, sino que su nombre ya nada significa.
Así, el vocablo solidaridad que sirvió de lema en la Revolución Francesa refiere al sentimiento que impulsa a la ayuda mutua. Sin embargo, la palabra se utilizó como eslogan político durante seis años en México.
Al final ya no tenía la significación original y quien la usaba no tenía ninguna repercusión sentimental de solidaridad.
La palabra se devaluó de tanto usarla y cambió de sentido. Lo mismo sucede con las palabras usadas en la publicidad, de tanto repetirlas ya nadie piensa en ellas como significantes del afecto, han quedado huecas y aunque aludan a un sentimiento ya no hay relación directa.
En la historia encontramos afectos que han pasado de moda y no tienen la misma significación en el contexto actual. Tal como la bravura, cualidad y orgullo en la Edad Media, obsoleta en una sociedad mercantil, donde la competitividad y el lucro las han sustituido.
Y no es que el símbolo sentimental haya desaparecido, sólo se ha transformado, perdió su brillo original y cedió el terreno a nuevas «gemas». Así por ejemplo, la honestidad, el ahorro y la moderación del siglo XIX cedieron su lugar al despilfarro, la eficacia y el consumismo de hoy.
Cada sociedad trasmite sus valores por medio de símbolos e imágenes que «flotan» en la cultura.
Muchos de ellos están adheridos a sentimientos derivados de esos valores, o los utilizamos para la elaboración de algunos sentimientos.
Ello implica una educación afectiva que el grupo debe proyectar a sus miembros, y si no lo hace correrá el peligro de formar robots o carecerá del empuje emotivo, tan necesario para el trabajo, el combate y la vida en sociedad.
El lenguaje cuando nombra los sentimientos no sólo los significa sino que complementa la función de la imagen. La palabra acompaña las actitudes, gestos y conductas que emiten el sentimiento. Asimismo, al nombrar cualquier afecto lo representamos como algo personal e íntimo, cuya intensidad depende de nuestra resonancia afectiva.
Cada sentimiento está construido sobre una base emotiva, pero al irse configurando sufre un cambio cualitativo que le da una esencia diferente.
Semeja a la gama de colores, cuando los mezclamos surgen nuevos y éstos alcanzan diferentes matices. Si combinamos un azul con un rojo nos dará morado, el cual no tiene vuelta atrás. De igual modo la compasión, aunque tenga en su núcleo el miedo, es compasión: un sentimiento cuyas cualidades difieren completamente del afecto que le dio origen.
Este último se transformó y lleva en su interior una contradicción: es parte de nuestra vida animal y está ligada a la cultura mediante los símbolos.
Al dejar atrás su función meramente biológica, se agrega al acervo sentimental con nuevas tareas.
Aunque siempre existe la posibilidad de producir nuevas emociones, y cada vez que enfrentamos un estímulo dañino surge de modo instantáneo el miedo.
Por el contrario, los sentimientos requieren de un largo periodo de construcción, siguen las vicisitudes del desarrollo y una vez formados perduran largo tiempo, siempre y cuando no hayamos hecho un abuso desmedido o hayan sufrido el efecto demoledor de las palabras que los transportan y desgastan.


Si amí me mandarán colocar por orden de precedencia la caridad, la justicia y la bondad.
El primer lugar se lo daría a la bondad, el segundo lugar a la justicia y el tercer lugar a la caridad.
Por qué, la bondad por si sola, ya dispensa a la justicia y la caridad,
la justicia justa ya contiene en si la caridad suficiente.
La caridad es la que resta cuando no hay Bondad ni justicia.
Por José Satamagó “El cuaderno”